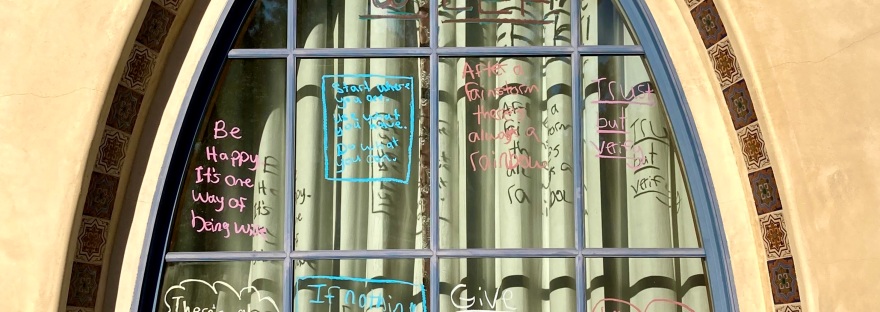[Read story in English]
Jamás se había presenciado una tormenta de tal magnitud en el seco verano de Kilstonia. Qué raro que llueva con tanta furia en esta parte de Oregón: tan solo esta mañana, el cielo estaba tan despejado que Vera ha visto con claridad desde la ventana cómo un castor estaba en medio de la isla poniéndose morado a sauce. El sauce de Vera. La mujer ha saltado de la cama de un brinco, como si no tuviera ochenta y un años ni le acabaran de operar de un pie, ha agarrado su rifle calibre 22, ha abierto la cerradura del balcón, ha esperado unos instantes para no alborotar al bicho, ha empujado la puerta con cautela, ha colocado el arma sobre la barandilla para evitar cualquier temblor inesperado, ha guiñado un ojo, ha dicho entre dientes «ya te tengo, cabronzuelo» y lo ha hecho añicos, añadiéndolo así a la lista de testigos de su excelente puntería.
Ya que estaba, ha aprovechado y se ha cargado a dos nutrias que pasaban por ahí, porque son una especie exótica invasora y no pintan nada por esos lares —el castor, bueno, es el animal del estado, pero tenía que haberse preocupado por conservar su honor antes de hincar los dientecillos en el sauce de Vera—. Reventar esos animales la ha llenado de paz. Vera ya tiene bastante con aguantar que las ocas caguen alrededor de todo el lago, que los pájaros picoteen el maíz y que los ciervos invadan el jardín si se le olvida cerrar la valla. Qué mañana más gloriosa.
Su dicha se ha esfumado de un plumazo cuando se ha acordado de que el puente sigue en obras y de que dejar a los animales tirados ahí, mirando al cielo, podría traducirse en un hedor insoportable en cuestión de días, porque no hay manera de saber a ciencia cierta si aparecerá pronto un buitre o un halcón. Le habría pedido a Steve que se encargara de recoger aquellos animalejos inertes, pero su santo esposo también estaba inerte, y al final ha decidido que le costará menos hacerlo ella misma en un momento que estar rogándole todo el día. Total, sabía de sobra que no iba a tardar nada: se ha recogido los canos cabellos en una coleta, ha agarrado la barca, ha remado los diez metros que separan la tierra de la isla, ha enganchado a las bestias por el pescuezo y, ya en tierra firme, las ha tirado al bosque para que se las meriende un zorro, un lince, un puma o cualquier otro carnívoro que les tenga aprecio a esos repugnantes seres.
Cuando Vera ha vuelto al caserón de mil metros cuadrados, tan imponente, en medio del esplendor natural, Steve ya estaba impaciente por dar el paseo matutino —que nunca perdonan— hasta el buzón para recoger cartas y el periódico. Prácticamente, ese es su único contacto con la civilización. Al enterarse de las correrías de Vera, Steve ha decidido algo inusual: para estar preparado en caso de que se cruzaran con algún animal hambriento que hubieran podido atraer las víctimas de su esposa, llevaría el cuchillo de caza con el que solo se arma en las caminatas nocturnas.
A la vuelta del paseo bajo el cielo azul, Vera ha sentido un dolor agudo y repentino en las sienes y le ha dicho a Steve que amenazaba tormenta, pero él ha soltado un no como una catedral en ese impulso marital que siempre la desespera. Bueno, que piense lo que quiera, tiempo al tiempo. La mujer no se ofusca ante la negatividad, porque andar por los caminos de esos ciento sesenta mil metros cuadrados que componen sus tierras le quita todos los males: siempre había soñado con tener un bosque, y Kilstonia le ofrece eso y mucho más.
Como cada mañana, la pareja ha hecho el crucigrama del New York Times, codo con codo, con el subidón de adrenalina que les da el café mezclado con las soluciones para los acertijos más rebuscados. A la mujer le ha extrañado que la araña Lidia no estuviera en la cocina, pero no se lo ha tomado como un mal presagio. Lo que sí ha levantado sus sospechas es que, durante las horas y horas que ha pasado apañando el jardín, no ha podido divisar ni un solo arácnido entre las margaritas, las rosas, los delfinios, las milenramas, los lirios, las malvarrosas o las aguileñas, y eso que los ha buscado concienzudamente porque, según la tradición en la que se enraízan las bases de su imaginario aprehendido en la colonia checa de Baltimore en la que creció, las arañas traen buena suerte.
Esta misteriosa desaparición le ha causado un escalofrío, que se ha intensificado con los nigérrimos nubarrones que acechaban por el oeste, fundiéndose con las copas de las decenas de pinos que rodean la casa. Lo ha solucionado abrigándose con su sudadera favorita, que reza «Mi cuerpo es un templo (antiguo y en ruinas)» y ha seguido afanada en sus maravillosas flores, donde las abejas hoy no se rebozaban, juguetonas, para embadurnarse de néctar. Ha exclamado en un respingo «¡Ježíš Marjá!», porque si jura, las palabrotas le brotan solo en checo. Se ha obcecado con tanto ahínco en encontrar arañas, que no se ha dado cuenta de la falta absoluta de insectos. Ha afinado el oído: tampoco parecía haber cantos de pájaros. Y ha sacudido la cabeza durante un buen rato: Ježíš Marjá, Ježíš Marjá.
La curiosidad pesaba más que cualquier preocupación, pero, como no existe nada que interrumpa sus costumbres y, a las cuatro de la tarde, se ha sentado en el invernadero con su libro —ahora está sumergida en el mamotreto Historia del Imperio persa—, un vino blanco con gaseosa —que le ayuda a relajarse— y un bol con patatas fritas que iba partiendo en pedacitos más y más pequeños para dilatarlas en el tiempo, de tanto que le gustan —algo que le enseñó su hermano de niña—.
Es entonces cuando ha comenzado la tormenta, con un violento granizo que ha golpeado los tragaluces con tal fuerza que Vera ha quedado aturullada durante largo rato y se ha ido dando tumbos hasta su habitación para echarse la segunda siesta de aquel día extrañamente oscuro de finales de junio.
Ahora, la pareja de ingenieros aeroespaciales jubilados está cocinando con parsimonia, pero la tormenta y el dolor de cabeza continúan. Vera le regala amor al goloso de Steve con la mejor repostería, pero hoy solo quiere hacer algo rápido, irse a la cama y dormir toda la noche del tirón. La voz melosa de Steve y su calmada destreza narrativa, que aprendió al criarse en un intelectual ambiente judío carente de niños y repleto de libros, le dan un masaje en las sienes a Vera. Su esposo le cuenta cómo ha ido su día y cómo no le ha dado tiempo a hacer todo lo que hubiera querido: ha tocado un rato el piano pero no el violín en la sala de música, ha jugado al ajedrez en línea, no ha leído, ha hecho unas cuantas flexiones y pesas en el ático y ningún abdominal, ha refunfuñado un buen rato leyendo los últimos tuits del Presidente y ha escrito un par de notas para su libro Sentir nuestro universo, pero no ha añadido ni un solo párrafo. El mismo cuento de siempre.
El coronavirus apenas los ha sacudido. Ha habido un par de cambios, claro: ahora no pueden recibir las visitas de sus hijos y sus nietos ni celebrar los campamentos musicales que llevan años organizando en casa ni acudir a los almuerzos mensuales de los ateos de Eugene ni tocar con el cuarteto de cuerda ni quedar con la gente de Cottage Grove Community United, el grupo que fundaron para acabar con el statu quo de la zona y que está consiguiendo grandes cosas, como forzar el cierre de la tienda de cuchillos con unos dueños fascistas que destrozaron a pedradas los cristales de la sinagoga hace unos meses. Echan de menos la creatividad en grupo, el activismo y a la familia, pero la rutina, lo esencial, sigue intacto.
Vera se frota las sienes y Steve le recomienda que se tome una aspirina y va a buscarla a la primera planta. Al ser cinco años más joven que su esposa, le preocupa su salud y la cuida mucho, sobre todo ahora: Vera ya ha pasado por seis o siete pulmonías, así que el virus podría matarla sin clemencia. Steve se encarga de todas las compras para que Vera no se cruce con gente en el supermercado, pero no le inquieta demasiado que nunca lleven mascarilla ni Laura, la mujer que limpia la casa cada semana, ni Jake, el jardinero bipolar que vive ilegalmente en la cabaña junto al granero y al que llevan un tiempo invitando sin éxito a que se marche. Al fin y al cabo, Vera lleva practicando el distanciamiento social toda la vida —benditos orígenes centroeuropeos— y, además, tiene buen oído, así que no necesita arrimarse a nadie.
Los nimbos se aferran a las copas de los árboles de Kilstonia y cubren todo el cielo sin perder un ápice de furia, creando una oscuridad grisácea e inusual para las siete de la tarde. El primer fallo eléctrico los azota cuando Steve baja en el ascensor con el bote de aspirinas en la mano, pero no dura mucho y el hombre puede liberarse de la fúnebre claustrofobia a los pocos minutos. Ninguno se asusta, porque viven en la simple y llana convicción de que el miedo no es un recurso útil.
Cenan pasta con una espesa salsa de tomate y albóndigas, sin preocuparse por calorías ni dietas —por las venas de Vera corre sangre de carniceros— y la degustan con tanta gracia, que ninguno de los dos permite que salte ni una sola gotita sobre el mantel blanco de tela, inmaculado aún sin haberlo lavado desde hace mil comidas. Steve le cuenta bajo una titiladora lámpara de araña que la sal fue monopolio de la Corona Española en el reino desde la Edad Media hasta 1869, período en que solo los reyes podían explotarla y venderla y variaban los precios y obligaban a comprarla cuando surgían imprevistos, como una guerra o la construcción de un palacete. Vera lleva décadas haciendo la comida sosa a propósito, porque Steve nunca pide el salero así, sin más, sino que lo hace cada noche con un relato salino distinto, que no se acaban jamás y que la mujer adora con toda su alma.
Su adoración mutua y sempiterna comenzó a fraguarse en el verano de 1966. En la misma semana de agosto, Steve descubrió (y bautizó) el cometa Kilston y recogió a una muchacha rubia, divertida e inteligente a la que le había dejado tirada su coche en las colinas de Berkeley y que se convertiría en su esposa diez años después, tras una década de telenovela, con enredos como líos de faldas con la hermana de Vera, las fechorías del Verano del Amor y tres churumbeles de otro hombre de por medio. El cometa Kilston no será visible de nuevo hasta dentro de ciento ochenta mil años y el amor que siente por Vera durará más todavía.
De postre, toman una tostadita de su Mermelada de destitución y ciruelas, de la cosecha del verano de 2017, que a Steve le sabe a poco, pero que deja satisfecha a Vera. En ese preciso instante, explota el generador. «¡Parece que a Donald no le gusta la mermelada que hicimos en su honor!», exclama la mujer, que no pierde el humor jamás, pero en seguida se enzarzan en una discusión sobre a quién le tocaba llenar el tanque de propano —a ti, no, a ti, no, no, no, a ti, a ti—.
Bueno, no lo vamos a solucionar esta noche: para Steve es demasiado pronto para acostarse, así que busca unas cuantas velas, pero Vera no está para tonterías —hay tormenta fuera y dentro de su cabeza— y sube peldaño tras peldaño tras peldaño por la imponente escalera doble, ayudándose del bastón y la barandilla (qué faena: ¿cuándo fue la última vez que prescindió del ascensor?). Antes de meterse en la cama, se da un refriego y sale a la terraza y admira la vasta oscuridad sin luna desde el balcón, qué belleza extraordinaria, la de esa oscuridad que no existe en las ciudades y que jamás había conocido hasta que se mudó al reino de Kilstonia.
Duerme plácidamente, disfrutando de ese sueño recurrente en que dispara desde el balcón a zombies con el rostro descubierto, toses víricas y carteles de «Trump 2020» en las manos, hasta que a eso de las tres de la mañana la despiertan unos torpes y ruidosos pasos en la escalera metálica de caracol junto a su ventana. Se asoma y ve a Jake, con una escopeta y los azules ojos saliéndosele de las cuencas, en lo que parece otro de sus brotes psicóticos. Puf, otra vez. Cierra con tranquilidad la cortina, abre la puerta de la habitación y profiere con el eco autoritario que le regala la arquitectura: «¡Steve! Sal por el este y mira a ver qué coño le pasa a Jake».
Intenta retomar el sueño, porque se le han quedado un par de zombies en el tintero, pero oye el piano y no puede pegar ojo. Qué hartura: Steve no le ha hecho ni caso. Agarra el bastón y baja —peldaño, peldaño, peldaño— rodeada de una oscuridad absoluta solo iluminada por los incesantes relámpagos. Llega al final en un traspiés y prepara el bastón en alto para que la grandilocuente bronca que le va a caer a Steve por no encargarse de Jake adquiera un énfasis más teatral. Abre la puerta de la sala de música y el piano deja de sonar. Se dice a sí misma que será el fantasma del campamento de verano que no podemos celebrar este año y suelta una de esas carcajadas que causa la satisfacción de las propias ocurrencias y que retumba entre las paredes de la mansión y se entremezcla con los truenos.
Pero Vera solo cree en un fantasma, el de su madre, que se le aparece desde por la mañana, cuando lo coloca todo en su sitio sistemáticamente, pasando por la tarde, cada vez que termina una tarea con perfección férrea, hasta por la noche, al realizar el ritual de lavado (manos, cara y pies, manos, cara y pies), antes de acostarse.
Cuando cierra la puerta de la sala de música, oye la radio carraspeando Paganini desde el comedor y se lleva hasta ahí a golpe de bastón y de relámpago. En un solo destello, Vera aprecia un chorreón rojo que le ha arrebatado la pulcritud al mantel y unas piernas fugaces arrastradas por el suelo. Siente miedo por primera vez en décadas: no conocía el pavor desde que escapó de la inclemente cuchara de madera de su madre al casarse con su primer marido.
No sabe qué hacer. Se enzarza con el interruptor más cercano, como si así fuera a alumbrar su casa y su mente, ambas inmersas en la oscuridad, en la pesadilla de la sangre de Steve sobre el mantel, de sus pies desapareciendo por la cristalera. Nada. ¿Sube peldaño a peldaño a peldaño para coger el rifle de su habitación? ¿Cómo ha podido dejárselo arriba? Menudo fallo. Pero no hay tiempo de volver a por él: podría perder a Steve. De repente, se le ilumina la bombilla socrática y piensa en la cicuta salvaje de la que lleva queriendo deshacerse durante siglos, pero que jamás le ha dado por erradicarla porque su fuero interno le decía que alguna vez tendría que recurrir a ella.
Sale con sigilo. El cielo ruge, la lluvia no cesa, las ramas representadas en el mosaico del jardín se convierten en serpientes, el cuervo Cicerón grazna discursos en una verborrea sin descanso, el carillón pierde su característica delicadeza y ruge con fuerza metálica, Vera arranca la cicuta de cuajo con la mano izquierda enguantada y se pregunta cómo se aplicará el veneno. De entre todas las posibilidades, su favorita es, sin duda, meterle las hierbas por el culo a Jake, pero no cree que la logística vaya a ser demasiado sencilla —aunque, bueno, de pequeña tiró a un niño el doble de grande que ella a un agujero para defender a su hermano: seguro que se las apañará—. Tendrá que improvisar según lo pille. Ese maldito Jake, que no se marcha ni con agua caliente, que se autoproclama familiar de Steve y Vera Kilston —familiar, ja, como si ellos no tuvieran ya suficiente con sus cinco hijos y siete nietos—, que tiene media docena de armas en la cabaña ilegal, que es peor que mil castores y nutrias hambrientos, que dice que su pareja se suicidó con un disparo y siempre lo creyeron, pero ahora a Vera le asaltan las dudas. Piensa en la sangre, en los pies, en esos ojos fuera de las cuencas de maníaco con coronavirus (nunca lleva mascarilla, este tipo). Por el culo, la cicuta.
Vera, despeinada, en camisón blanco, con sandalias y calcetines, ve algo de movimiento en la laguna, como un forcejeo, y avanza rauda bajo la incesante lluvia, aprovechado que el ruido de sus pisadas se guarece en la tabarra incesante de Cicerón y en el ululato del búho desde el granero sin ventanas. Los cuerpos de ambos hombres parecen pugnar por la vida entre los nenúfares y Vera recuerda a Baba Sklutskem, ese espíritu bañado en barro y algas y armado con un palo que habita los lagos para ahogar a los hombres, y se le representa con la cara de su madre, en una visión tan aterradora que le obliga inmediatamente a darse media vuelta. Steve grita el nombre de Vera.
¡Su Steve, su adorado Steve, su ojito derecho! Olerá sus camisetas tie-dye todos los días, levantará un altar en su honor con orquídeas y nubes de chuchería y piezas de ajedrez en el centro geográfico de Kilstonia y llorará cada vez que vislumbre la estrella polar brillando en el cielo. Ježíš Marjá, Vera, salva a tu esposo, tu madre lleva mucho tiempo muerta y solo habita en tus manías diarias y Baba Sklutskem no existe más que en el folklore y, desde luego, no tiene lugar en Kilstonia. Vera tira el bastón y corre como no sabía que todavía podía hacerlo, piensa en la roja sangre sobre el mantel, en los pies arrastrados, en los lamentos de su queridísimo esposo.
¡Vera, Vera! Sigue clamando Steve, y los gritos la llenan de tanta furia que convierte la cicuta en zumo. Cuando llega a la orilla, con la lengua fuera, Steve le cuenta con la mayor tranquilidad del mundo que el alarido de Vera sobre Jake le ha hecho dar tal respingo que ha puesto el mantel perdido de ruibarbo hervido, que había tenido que comerse un bol entero para que no se estropeara al apagarse la nevera tras la explosión del generador, que qué torpe, je, je, pero que no le ha empalagado nada de nada, fíjate tú, ¡un bol entero!, bueno, excepto lo que ha derramado a causa del grito de Vera, que Jake estaba histérico perdido y que Steve ha tenido que tranquilizarlo hablándole de la esencia mágica en nuestro amable universo, de que todo está conectado y de cómo por cada acción hay una reacción equitativa y opuesta, que a Jake le ha dado un patatús al escucharlo y que a Steve se le ha ocurrido arrastrarlo hasta el lago para despertarlo con el impacto del agua helada, porque no había manera de reanimarlo de otra manera, que mira qué tranquilito está ahora, nuestro Jake, que están enredados entre los pedúnculos del nenúfar y que no corren peligro, pero que se ha hundido el cuchillo de caza hasta fondo del lago y que no les vendrían mal unas tijeras de podar.
Por el esfuerzo, a la mujer le duele la cadera, la rodilla izquierda, el dedo gordo del pie derecho y las pestañas superiores, y está empapada de arriba a abajo de lluvia y de espumarajos de rabia. Ahora querría usar la cicuta también con Steve, por el mismo orificio, pero no podría, pero no por falta de ganas, sino porque ya se le ha deshecho toda por el camino. Vera, que llevaba más de sesenta años sin sentir el pellizco del miedo, mira desde arriba a esos miserables agazapados entre las plantas y se funde con la tormenta, iluminada por la sucesión de relámpagos: pedidle ayuda a Baba Sklutskem o, si queréis, yo podría cortar los tallos desde el balcón de arriba a golpe de rifle, pero no sé qué tal puntería tendré de noche, así que mejor os apañáis vosotros solitos, guapos, y, después de salir, ya podéis encargaros de que el mantel esté reluciente cuando me levante a desayunar, porque en Kilstonia no hay lugar para lamparones. Y se marcha desgañitándose en una proliferación infinita de Ježíš Marjás.
~~~~~~~~~~~~~~~~~